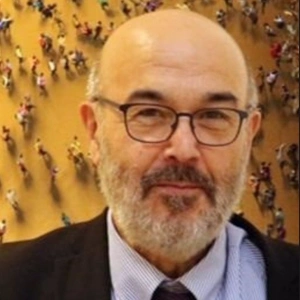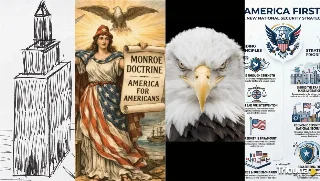Nueva entrega de 'Mientras el aire es nuestro' escrita, como cada martes, por Juan González-Posada
La paradoja del crecimiento y el desafío del estado del bienestar
En el discurso público contemporáneo, los indicadores macroeconómicos suelen presentarse como evidencia de progreso social. Sin embargo, esta aparente solidez oculta una realidad profundamente desigual. En España, el crecimiento del PIB y la recuperación tras la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 no se han traducido en mejoras tangibles para la mayoría de la población. La distribución del ingreso sigue concentrada en una minoría. Según el World Inequality Database, el 10% más rico de los hogares españoles controla más del 50% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre posee apenas un 10 % del total. Este patrón refleja la concentración creciente que el economista Thomas Piketty identifica como efecto estructural de las economías capitalistas modernas: "La desigualdad no es un accidente; es un producto del propio funcionamiento del capital".
Los datos recientes confirman esta fractura. En 2024, el 25,8% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social (INE), una de las tasas más elevadas de la Unión Europea, mientras que el ingreso bruto disponible real apenas ha mejorado desde 2008, frente a un 13% de aumento en la media comunitaria. Este desfase refleja una anomalía estructural: España crece, pero lo hace de manera más desigual que la mayoría de sus socios europeos. Como escribe la filósofa Nancy Fraser, "cuando la política se limita a gestionar el reconocimiento y olvida la redistribución, se fractura el vínculo social que sostiene a la democracia".
El debilitamiento del Estado de bienestar se observa con claridad en educación, sanidad y vivienda. En educación, España destinó en 2023 un gasto público de 67.938 millones de euros (4,53% del PIB y 10% del gasto público total), cifra récord pero aún inferior a la media europea del 4,7%. El número de estudiantes con necesidades educativas especiales alcanzó los 1.088.413 en 2023-2024, un 75 % más en seis años. La escuela pública absorbe la mayor parte de esta presión, mientras numerosos centros privados y concertados mantienen filtros implícitos que reducen su responsabilidad. En sanidad, el gasto público per cápita fue de 2.021 euros, frente a unos 2.400 euros en la UE, lo que limita la capacidad de respuesta ante el envejecimiento poblacional y la atención a la dependencia. En vivienda, además de los altos costes y la presión derivada de los pisos turísticos que limitan la oferta, la pobreza energética afecta al 20,8% de los hogares, situando a España entre los niveles más altos de la Unión Europea, donde el gasto en vivienda supone el 19,7% de la renta disponible.

La desigualdad se reproduce con especial intensidad en las ciudades. Madrid y Barcelona concentran recursos y movilidad, pero ciudades intermedias como Zaragoza, Málaga o Valladolid evidencian una polarización interna: centros dinámicos frente a periferias rezagadas. La expansión de la sanidad y la educación privadas intensifica estas desigualdades, generando sistemas diferenciados de calidad. Como advierte la socióloga Saskia Sassen, las ciudades intermedias son clave para redistribuir oportunidades, pero su potencial se ve bloqueado si la inversión pública se retrae y la privada se concentra selectivamente.
Esta situación refleja la victoria política y cultural de la internacional reaccionaria, que ha erosionado los logros históricos de las fuerzas progresistas. Las políticas neoliberales y conservadoras han priorizado la acumulación de riqueza privada y la flexibilización de derechos sociales, desplazando la inversión en educación, sanidad y vivienda y debilitando los instrumentos redistributivos. El Barómetro de Confianza Edelman 2024 muestra que la ciudadanía confía más en empresas y ONG que en el gobierno, evidenciando una erosión institucional que favorece la consolidación de la desigualdad y la polarización social. Numerosas voces han advertido de la urgencia de revisar los paradigmas y replantear los puntos de vista para responder a estas necesidades emergentes, pero las respuestas han resultado parciales e insuficientes. Precisamente por ello, las fuerzas que defienden un Estado de bienestar renovado deben asumir que ya no basta con ajustes técnicos o medidas aisladas: se requiere una estrategia integral. Como recordaba el historiador Tony Judt, los Estados de bienestar no solo redistribuyen recursos, sino que también fortalecen la cohesión social y la confianza, beneficiando a largo plazo a toda la sociedad.
Reconocer la diversidad cultural, sexual o religiosa es indispensable, pero no puede sustituir la redistribución material. Solo un enfoque que combine pluralismo cultural con redistribución puede reconstruir la legitimidad del Estado y ofrecer un horizonte de esperanza. Las fuerzas progresistas deben priorizar decisiones sostenidas y audaces, capaces de equilibrar la acumulación de capital con la justicia social.
El desafío es claro: sin igualdad no hay democracia sustantiva; sin redistribución no hay confianza; y sin un Estado de bienestar fortalecido, el crecimiento seguirá percibiéndose como un beneficio para unos pocos. La desigualdad no se corrige sola: exige políticas conscientes, sostenidas y capaces de restaurar la cohesión social.
Nueva entrega de 'Mientras el aire es nuestro' escrita, como cada martes, por Juan González-Posada