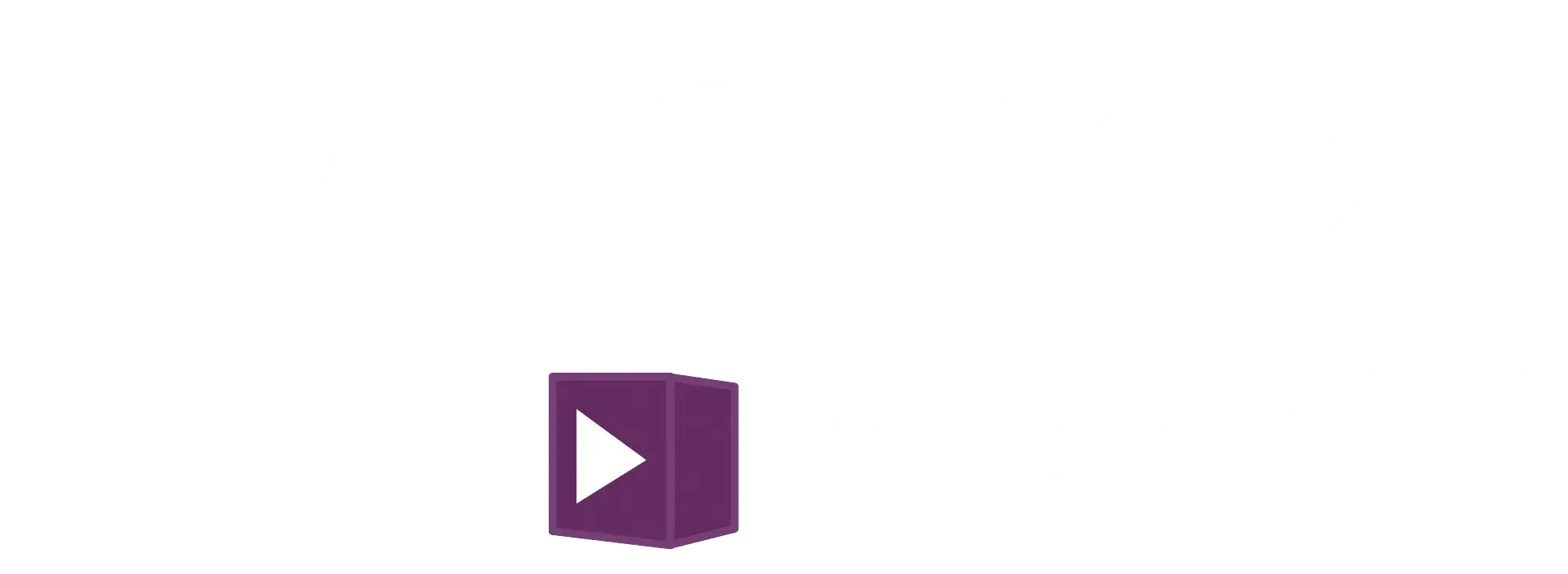La normalización de la desvergüenza
Alguien miente frente a todos. Pocos reaccionan. Alguien insulta, humilla o transgrede normas sin pudor. Muchos miran hacia otro lado. Cada gesto que antes habría escandalizado se convierte en paisaje cotidiano. La política no se derrumba por errores aislados; sino cuando la indiferencia deja de ser un respiro para convertirse en método. La omisión organizada y la tolerancia pasiva son hoy instrumentos de poder tan eficaces como cualquier acción directa y tan peligrosos para la democracia como la transgresión misma.
La desvergüenza política se alimenta de un contexto cultural concreto. Vivimos en una sociedad donde el éxito se mide por visibilidad y riqueza, donde el privilegio rara vez provoca vergüenza y la influencia económica parece comprar indulgencias públicas. En ese terreno emocional y social, ciertos actores despliegan estrategias deliberadas para desplazar el umbral de lo aceptable: no buscan convencer, sino acostumbrar. La política y la cultura se refuerzan mutuamente; lo que se tolera culturalmente habilita la normalización estratégica de la irresponsabilidad. Cuando la costumbre sustituye al juicio, lo intolerable deja de provocar escándalo.
La política, en su sentido más profundo, es inseparable del mundo intangible de las emociones colectivas. Una ciudadanía frustrada, temerosa o desorientada no reacciona igual que una sociedad confiada en su porvenir. La indignación ante la injusticia o la esperanza insatisfecha pueden acelerar reacciones colectivas y moldear la percepción de lo que es legítimo y lo que no lo es. Las emociones no justifican la desmesura, pero explican por qué algunos gestos logran imponerse sin resistencia.
La normalización no se produce solo en la esfera simbólica o cultural; también actúa en la práctica política cotidiana. Jan-Werner Müller, profesor de Teoría Política en la Universidad de Princeton y especialista en populismo, advierte que los votantes siguen señales de las élites: cuando dirigentes responsables tratan el extremismo como un aliado aceptable, lo que ayer parecía inadmisible empieza a considerarse legítimo. La política que prioriza la aclamación inmediata frente a la deliberación convierte la esfera pública en un espacio de adhesiones rápidas y simplificaciones emocionales.
La democracia necesita ámbitos donde el desacuerdo sea legítimo y el conflicto no derive en humillación. Cuando la palabra se empobrece y se dinamita con la agresión verbal, también se empobrece la convivencia.
Un ejemplo neutral ilustra esta dinámica: cuando un comentario insultante de un dirigente político sobre otro, o sobre un tema sensible, no genera sanción ni crítica institucional, y la ciudadanía acostumbrada a estos gestos lo recibe como parte del debate habitual, se produce la normalización de la indecencia. La tolerancia silenciosa refuerza el efecto: lo que antes habría escandalizado se convierte en rutina.
La eficacia de la desvergüenza depende en gran medida del silencio que la acompaña. Cuando se vuelve habitual, lo intolerable deja de sorprender. La ciudadanía ajusta sus expectativas: ya no espera ejemplaridad, sino mera eficacia. Así, lo que debería ser excepcional se convierte en método. La renuncia a intervenir no es neutral; es complicidad pasiva. Cuando se limita a observar y comentar sin actuar, el espacio queda libre para quienes poseen una voluntad clara de poder, y la democracia se reduce a un consumo simbólico.
Frente a esta deriva, las respuestas democráticas no pueden limitarse a la estrategia electoral o al cálculo inmediato. Deben surgir del deseo de una convivencia digna y de la pasión por el bien común. Una ética afirmativa, no solo defensiva, construye resistencia. Si la desvergüenza moviliza emociones primarias, la democracia debe movilizar emociones cívicas: respeto, responsabilidad compartida y confianza en que las reglas son garantías, no obstáculos. Solo así puede ofrecer una alternativa convincente y duradera.
Nuestra tradición intelectual lo entendió con claridad. Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza y referente del liberalismo pedagógico español, sostenía que la educación debía formar ciudadanos capaces de pensar con autonomía y asumir responsabilidades colectivas. Esa enseñanza sigue vigente: la democracia no se protege solo con procedimientos; se defiende cultivando conciencia cívica y rechazo ético a la mentira y la humillación.
La normalización de la desvergüenza no es un destino inevitable. Es una deriva que puede revertirse si se restablecen límites claros, si quienes aspiran a gobernar asumen la ejemplaridad como exigencia y si la ciudadanía decide no acostumbrarse. La democracia no es solo un sistema de normas; es una forma de inteligencia colectiva que reconoce al otro como interlocutor legítimo. Esa inteligencia, ejercida con convicción y pasión ética, es más fuerte que cualquier gesto estridente y garantiza que la política recupere su sentido auténtico. La desvergüenza no vencerá si la ética cívica se convierte en hábito y la responsabilidad compartida en práctica cotidiana.
Alguien miente frente a todos. Muchos reaccionan. Alguien insulta, humilla o transgrede normas sin pudor. Nadie mira hacia otro lado. Esto no es un ideal abstracto: es la exigencia mínima de la democracia. Reaccionar, intervenir, señalar lo intolerable, proteger la palabra y la justicia colectiva; eso es lo que sostiene la vida política. Esto es lo que debe suceder, cada día, en cada gesto.
Artículo escrito por Javier Urra, Dr. en Psicología Clínica y Estefanía Igartua, Psicoterapeuta