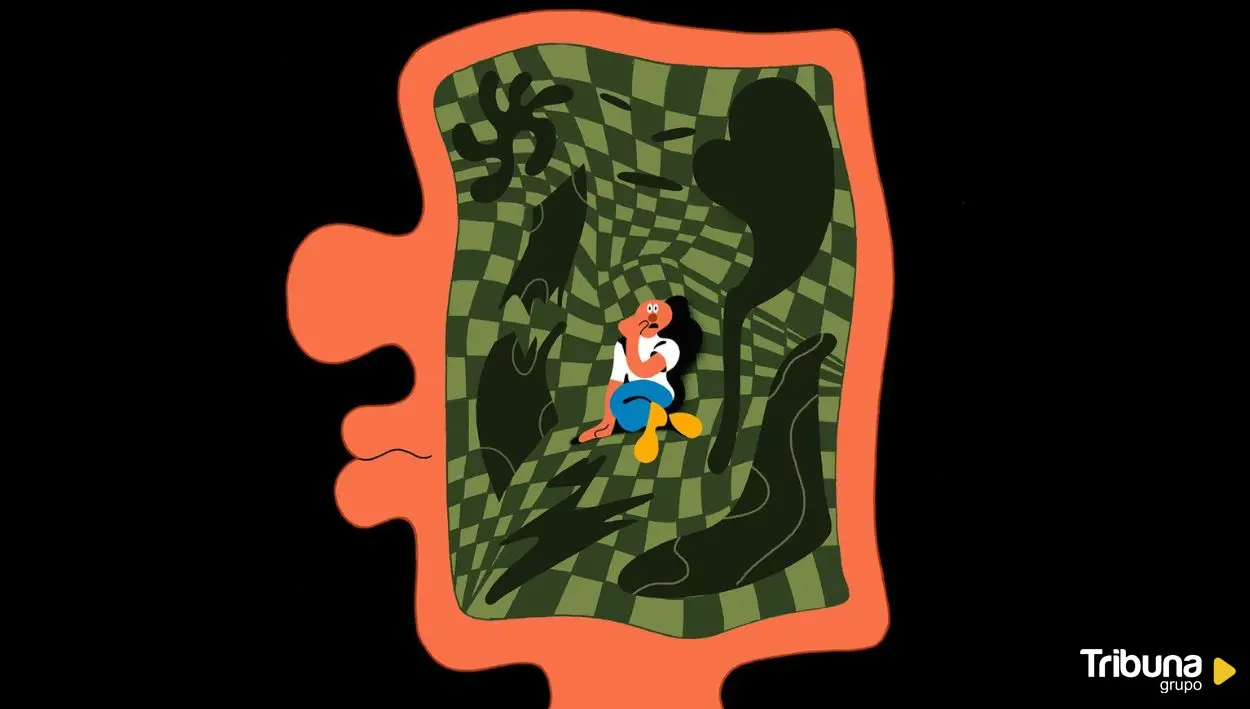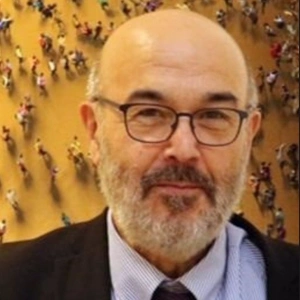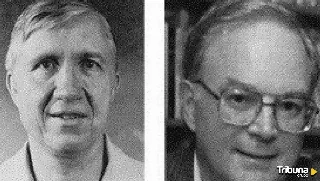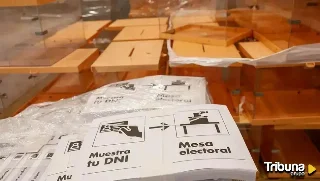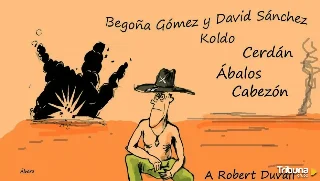Estefanía Igartua, psicoterapeuta, y Javier Urra, doctor en Psicología
Miedo a pensar
Vivimos una época marcada por un miedo sutil, difuso. No al peligro inmediato, sino a lo desconocido, a lo que interrumpe el relato aprendido. Es un miedo que no paraliza de forma evidente, pero que orienta nuestras elecciones, condiciona nuestros juicios y justifica nuestras ausencias. Se disfraza de prudencia o sentido común, pero encierra una renuncia profunda: la de exponerse a lo incierto, a lo nuevo, a pensar por cuenta propia.
Este repliegue tiene muchas causas, pero una raíz compartida: la necesidad de protección frente a una realidad percibida como inabarcable, ambigua y volátil. Cuanto más acceso tenemos a la información, más buscamos la seguridad del prejuicio; cuanto más cerca sentimos otras culturas o ideas, más nos aferramos a lo propio, aunque ya no nos sostenga. Lo distinto se vuelve amenaza, y la divergencia, una molestia. Como advierte la filósofa Martha Nussbaum, "el miedo es un narcótico que empobrece la imaginación moral". No es ignorancia, sino una forma cultivada de ceguera, alimentada por una saturación que prefiere la repetición a la comprensión.
En este clima, la libertad de pensamiento no se percibe como conquista, sino como carga. Pensar exige tiempo, incertidumbre, responsabilidad. En un entorno que valora la rapidez y el consenso, lo complejo se vuelve disonante. Por eso se impone la comodidad de las ideas prefabricadas, la voz de figuras que simplifican el mundo para que pueda ser consumido sin conflicto. Lo decía el sociólogo Neil Postman: "nos estamos entreteniendo hasta la muerte", en una cultura donde la información es espectáculo y el desacuerdo resulta incómodo.
La cultura no escapa a esta lógica. Se produce lo que puede circular rápido: lo compartible, lo comentable, lo emocionalmente digerible. La adhesión importa más que la argumentación. Las ideas incómodas se aíslan; las experiencias distintas se relativizan o se estetizan, pero raramente se integran de verdad. La cultura se convierte en un decorado: reconocible, inofensivo, repetitivo. Lo inquietante se convierte en objeto de consumo, domesticado por algoritmos y tendencias. Y cuando la cultura se vuelve decorativa, deja de ser transformadora.
Esta lógica tiene una traducción concreta en nuestras ciudades. Lo urbano, antes laboratorio de mezcla e imprevisibilidad, se ha ido fragmentando. Se privatizan espacios comunes, se diseñan burbujas donde el contacto con lo otro es mínimo. La pluralidad se vuelve incomodidad. El repliegue no se impone: se interioriza. Preferimos lo programado, lo familiar, lo que no interpela. La retirada no es solo física, es también emocional, cognitiva, simbólica. Se renuncia a la construcción de comunidad, al esfuerzo de comprender, de imaginar juntos. Cada uno se protege en su cápsula, mientras lo común se debilita hasta volverse residuo.
Este proceso nos transforma. No nos replegamos por haber sido vencidos, sino porque hemos dejado de creer que vale la pena exponerse. Ya no se trata de censura externa, sino de autocensura invisible. Dejamos de preguntar, disentir o desear, no porque esté prohibido, sino porque parece inútil. Y así abandonamos no solo espacios, sino posibilidades: dejamos de habitar ciertas preguntas, ciertos conflictos, ciertas búsquedas. Cuando el silencio se vuelve norma, algo esencial de lo humano se pierde.
Sin embargo, no todas las retiradas son desinterés. Muchas personas han salido del debate público no por indiferencia, sino por agotamiento: por la tristeza de no ser escuchadas, por el cansancio de discutir en un entorno que ridiculiza la complejidad. Muchas conservan una lucidez intacta, pero viven su distancia como forma de protección ante una cultura que margina la duda. A esas personas -las que piensan en voz baja, dudan en soledad o se han cansado de gritar- hay que reconocerlas sin juicio.
Su experiencia no es una derrota, sino una forma de resistencia. Su silencio no es vacío, sino señal de que algo en ellas aún se niega a rendirse. Pensar -incluso en el margen- sigue siendo una forma de cuidado. Y su retiro merece ser escuchado, no como ausencia, sino como advertencia.
Por eso, más que forzar regresos, conviene volver a llamar con respeto. Recordar que su mirada importa, que no están solas. Que el mundo necesita también a quienes no gritan, a quienes piensan lento, a quienes creen que una conversación vale más que una consigna. Participar no siempre es alzar la voz: a veces es sostener una pregunta, compartir una lectura, resistir la homogeneización. Y si algún día regresan, que no sea por obediencia, sino por dignidad.
Esta conciencia no debe llevarnos al cinismo ni a la nostalgia, sino a la pregunta activa: ¿qué significa hoy pensar con libertad? ¿Cómo abrir espacios a lo nuevo sin sucumbir al vértigo ni al rechazo? ¿Cómo cultivar una cultura que no tema la complejidad, que acoja lo incómodo y no banalice el dolor?
Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero merecen ser sostenidas. Aún existen, dispersas, personas y espacios que se atreven a construir formas distintas de convivir, de disentir, de escuchar. Tal vez ahí resista el germen de una cultura menos defensiva, más hospitalaria con la duda y con lo inédito. Porque en un tiempo que premia la adaptación, atreverse a preguntar sigue siendo un acto profundamente político. Y hacerlo en compañía no es una excepción: es una forma de resistencia que aún tiene sentido. Recordemos las palabras del filósofo Denis Diderot: "El hombre más libre es aquel que no teme ir hasta el final de su razón".