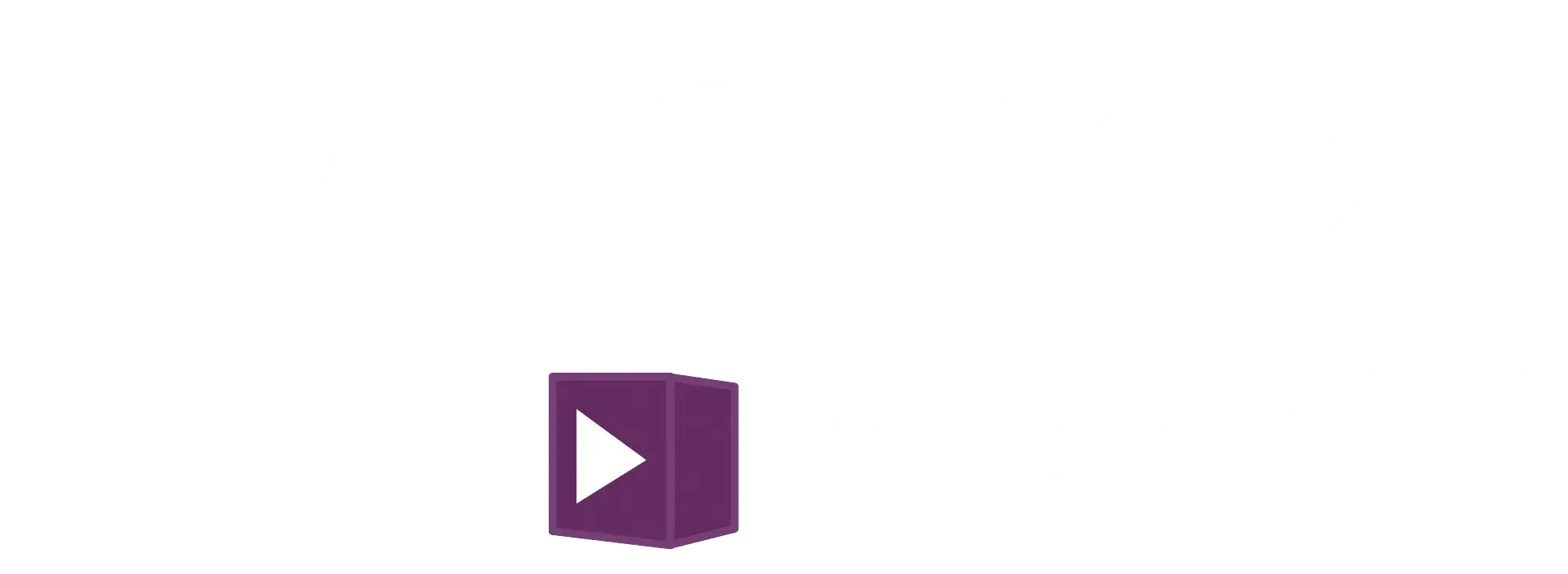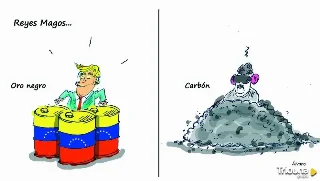Artículo escrito por el doctor en Psicología Javier Urra y la psicoterapeuta Estefanía Igartua
El peso de lo no asumido
Nueva entrega de 'Mientras el aire es nuestro' escrita, como cada martes, por Juan González-Posada
No nos destruye lo que nos incomoda. Nos destruye engañarnos sobre lo que en realidad nos hiere y proyectar esa confusión sobre quienes nos rodean. Confundir la causa de nuestro malestar nos vuelve frágiles, inconsistentes y capaces de dañar a los demás sin querer. Negar la verdadera fuente de nuestra incomodidad altera la confianza, erosiona la claridad de las relaciones y compromete la ética de la convivencia.
Las relaciones humanas descansan sobre la expectativa mínima de coherencia. Confiamos en quienes su palabra y sus actos mantienen cierta continuidad, quienes asumen las consecuencias de sus decisiones y se hacen cargo de lo que han sido. Cuando esa continuidad se quiebra sin reconocimiento, no aparece libertad ni renovación; aparece la inseguridad disfrazada de autoridad, la dureza defensiva. Esa inseguridad se transmite inevitablemente: hiere, impone, aleja. La confusión interna se convierte en un mecanismo de daño que afecta a todos los que comparten nuestro espacio, nuestras decisiones y nuestra confianza.
Reconocerse no es un gesto introspectivo ni un acto de nostalgia, sino un ejercicio ético de responsabilidad. Implica aceptar errores, contradicciones y daños que no se disuelven con el olvido. Lo que no se reconoce no queda atrás: se filtra en nuestra manera de hablar, de juzgar y de relacionarnos. Condiciona la confianza, limita la sinceridad de los intercambios y dificulta la posibilidad misma de vínculos humanos sólidos. La honestidad, el respeto y la integridad no nacen de gestos aislados. Surgen de la disposición sostenida a enfrentar nuestro propio recorrido y asumir lo que hemos hecho y lo que hemos omitido.
La inseguridad personal, cuando se niega o se disfraza, actúa como vector de daño silencioso. No se manifiesta solo en palabras hirientes o decisiones evidentes; se infiltra en la desconfianza preventiva, en la rigidez que repele, en la ironía que hiere sin que lo parezca. Los demás se convierten en receptores involuntarios de esa fragilidad proyectada, obligados a navegar relaciones donde la evasión y la falta de responsabilidad marcan el ritmo. La sociedad contemporánea tiende a producir sujetos agotados, autoexigidos y expuestos, que descargan su fragilidad sobre los demás sin ser plenamente conscientes de ello. En este contexto, sostener una relación honesta con la propia historia no es solo un acto ético individual. Es un principio mínimo para la convivencia y la dignidad compartida.
Sostener una relación honesta con la propia historia establece un suelo mínimo de convivencia. Quien se hace cargo de lo que ha sido puede tratar a los demás con dignidad, sin proyectar miedos, renuncias o contradicciones no resueltas. La memoria personal se convierte entonces en recurso ético: recordar lo que se dijo, lo que se prometió, lo que se hizo y lo que se omitió permite tomar decisiones presentes con coherencia, construir vínculos sólidos y sostener la palabra dada como instrumento de confianza, no de conveniencia.
El ejercicio consciente de la memoria es un acto profundamente relacional y social. No consiste en revivir el pasado para quedar atrapado en él, sino en reconocerlo como materia prima de nuestra ética y de nuestras relaciones. Solo quien enfrenta su historia sin autoengaño puede actuar con claridad, decidir sin traicionar y establecer vínculos humanos basados en respeto, honestidad y responsabilidad compartida. Negar esa relación con uno mismo equivale a dejar que la fragilidad interior dañe sistemáticamente a quienes nos rodean, y a construir un presente donde la confianza y la integridad se vuelven mercancías precarias. Recordar, asumir y actuar con coherencia es la condición mínima para vivir en sociedad sin herir a los otros. No es una elección: es una obligación ética que sostiene la dignidad de nuestra vida y de la de quienes nos rodean.
Y si trasladamos esta reflexión al mundo que nos rodea, el alcance se vuelve alarmante. Sociedades que ignoran sus errores históricos, que rehúyen de su pasado o que proyectan sus inseguridades colectivas sobre los demás reproducen conflictos, desigualdades y desconfianza generalizada. La fragilidad interior no asumida se convierte en tensiones invisibles, decisiones personales y/o políticas equivocadas y relaciones internacionales desquiciadas. Sostener una relación honesta con la propia historia, asumir responsabilidades y actuar con coherencia no es ya un ejercicio individual. Es una condición mínima para la convivencia global y la dignidad compartida.