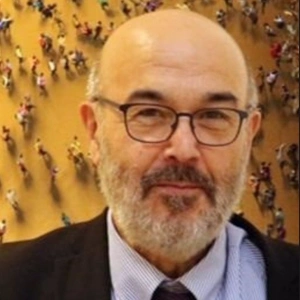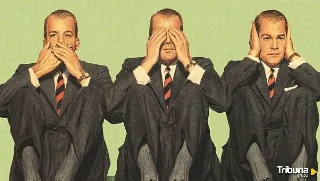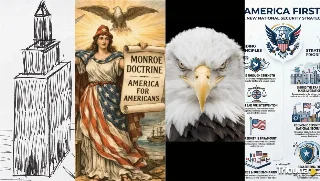Suciedad: ceguera urbana y fracaso colectivo
La suciedad en el espacio público es una forma de violencia simbólica que desnuda la fragilidad de la vida en común. No se trata solo de basura acumulada ni de un descuido de limpieza, sino de un lenguaje social que revela jerarquías, negligencias institucionales y renuncias colectivas. Cuando papeles, vidrios, plásticos, manchas en aceras y fachadas sucias que no se limpian, o colillas abandonadas se normalizan como parte del paisaje cotidiano, el espacio compartido pierde valor y la noción de bien común se erosiona. La ciudad deja entonces de ser un proyecto colectivo y se convierte en un mero escenario de coexistencia forzada.
En muchas ciudades, las fiestas populares incorporan la suciedad como parte de su ritual identitario. En Valladolid, el peñismo ha convertido la vulgaridad, el ruido y los residuos en símbolos de apropiación del espacio central. Las plazas y calles se transforman en escenarios de ocupación efímera donde lo público se diluye y lo común se reduce a territorio de desecho. Este fenómeno no es accidental, pues legitima el desorden como signo de pertenencia y anticipa patrones culturales que desprecian la vida colectiva.
La suciedad festiva no es un efecto colateral, sino un indicador cultural y político. Denota lo que puede llamarse una sociedad pre-reaccionaria, un estado en el que la ciudadanía se acostumbra a la degradación y normaliza la apropiación excluyente de lo común. Cuando los desórdenes y residuos se celebran como identidad, la fiesta deja de ser un encuentro colectivo y se convierte en ensayo de privatización simbólica. Así, una sociedad que tolera la degradación de lo público se prepara, sin darse cuenta, para aceptar lógicas de control más rígidas y autoritarias.
La antropóloga Mary Douglas definió la suciedad como "materia fuera de lugar". Lo que se considera inadmisible en un contexto puede ser tolerado o incluso celebrado en otro. La suciedad funciona como marcador de poder, pues indica quién puede ensuciar, dónde y bajo qué condiciones. Georges Bataille recordaba que "lo impuro no desaparece, sino que se desplaza", mostrando cómo los residuos se permiten en ciertos espacios y momentos —como muchas fiestas— y se trasladan a los márgenes en otros contextos, preservando una ilusión de orden.
La gestión de la suciedad urbana no puede reducirse a un problema técnico de limpieza, porque implica ordenar el espacio, regular la convivencia y definir quién pertenece al ámbito público y quién queda excluido. La manera en que se permite o se controla la suciedad marca jerarquías sociales y políticas. El sociólogo Richard Sennett señaló que la ciudad se vuelve frágil allí donde el espacio público se degrada. La suciedad persistente no es solo una molestia estética, sino como dije anteriormente, una forma de violencia simbólica que dificulta reconocer lo común como patrimonio colectivo. Una acera descuidada comunica desinterés, y una fachada sucia, pintada o deteriorada revela la renuncia a cuidar lo compartido.
Italo Calvino escribió que "toda ciudad contiene otra enterrada bajo sus desperdicios". En Valladolid, como en muchas ciudades medianas, esa ciudad subterránea es la que preferimos ignorar. Se oculta detrás de los discursos de modernidad, pero se revela en lo más sencillo y cotidiano: la suciedad de lo común. Esta ceguera social es alarmante, porque no solo refleja la falta de atención de quienes gobiernan, sino también la aceptación pasiva de los ciudadanos, que permiten que la mancha se convierta en un paisaje normalizado.
Además, esta ceguera se ve reforzada por la precaución y el miedo a cuestionar a quienes ocupan el espacio público de manera ruidosa o conflictiva. Muchas personas son conscientes de los efectos de estas conductas, pero la impopularidad de criticar a ciertos sectores, como grupos peñistas, provoca que la denuncia quede reprimida. Superar esta inhibición es un paso esencial: reconocer y señalar los daños al espacio común no es un acto de confrontación frívola, sino un gesto de ciudadanía responsable que busca recuperar el respeto por lo colectivo y defender el bien común.
Por si fuera poco, cada fiesta peñista genera un coste económico significativo. Cuadrillas enteras de operarios del servicio de limpieza y policías municipales deben trabajar durante horas, con un gasto extraordinario de recursos públicos, para devolver al centro una mínima apariencia de orden. Se establece un círculo vicioso: se permite que el espacio central se ensucie de manera descomunal y, después, se destinan recursos públicos para limpiarlo. Paradójicamente, muchos de quienes participan en este modelo festivo exigen calles impecables, pero rechazan el pago de impuestos que lo haría posible.
En conclusión, la suciedad urbana en Valladolid no es un problema de estética o de higiene. Es un signo profundo de desinterés político y resignación social. Cada acera manchada, cada fachada abandonada y cada calle descuidada revelan un fracaso que va más allá de lo técnico y evidencian la fractura del contrato social. Mirar esa suciedad, reconocerla y no normalizarla es un gesto radical. Es el primer paso para reconstruir no solo la ciudad física, sino también la ciudad moral y social que debería ser.