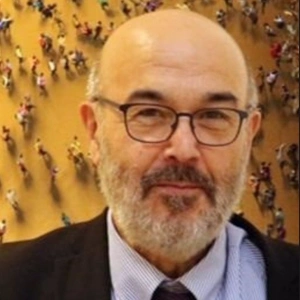Sobre la rentabilidad de la cultura
En las últimas décadas, la legitimación de las políticas culturales ha experimentado un curioso giro: se ha impuesto la necesidad de justificar la cultura en términos de rentabilidad económica. Esta transformación no es meramente retórica, sino estructural: redefine cómo los Estados -y, por extensión, los discursos públicos- entienden el papel de la cultura en la sociedad contemporánea. Bajo esta lógica, toda defensa de lo cultural debe ir acompañada de cifras que aludan al retorno económico, la generación de empleo, el incremento del turismo o el impacto en el PIB. Se consolida así un modelo tecnocrático que somete la riqueza simbólica de la cultura a las métricas del mercado.
Se repite como un mantra que "por cada euro invertido en cultura se generan 1,5, 2 o 2,5 en el entorno económico". La cifra varía según el informe, pero la lógica permanece: hay que demostrar rentabilidad para merecer financiación. En este contexto, los festivales de música se han convertido en ejemplo paradigmático. Solo en 2023 se contabilizaron más de 900 en España. Su visibilidad mediática y su acogida institucional han crecido de forma notoria, mientras sus promotores apelan al impacto en la hostelería o el empleo local para justificar el apoyo público. Sin embargo, buena parte de esos beneficios provienen, precisamente, de fondos públicos y no de una rentabilidad genuina. Muchos de estos eventos, además, están gestionados por estructuras privadas, fondos de inversión o plataformas de capital riesgo, cuyos intereses responden a la lógica de beneficio inmediato antes que al compromiso con el desarrollo cultural.

Este uso instrumental de los datos no es inocente. En numerosos casos, las cifras de asistencia o de impacto se ajustan -cuando no se manipulan- para sostener programaciones cuya prioridad es la visibilidad institucional más que el compromiso con un proyecto cultural sólido. Del mismo modo, también puede observarse el fenómeno inverso: apelar al valor simbólico o artístico como coartada retórica que encubre la falta de rigor, planificación o competencia profesional. Ambos extremos debilitan el espacio público de la cultura, al reducirla bien a espectáculo cuantificable, bien a una excepción inmune a toda evaluación.
Debe decirse con claridad: el control económico de los fondos públicos es imprescindible en cualquier sociedad democrática. La fiscalización, la transparencia y la evaluación presupuestaria son condiciones necesarias de toda política cultural. Pero confundir este control con una ideología de la rentabilidad implica una peligrosa reducción. No se trata de negar la dimensión económica del sector, sino de rechazar su absolutización como único criterio de valor. Rendir cuentas no significa plegarse al discurso del mercado como única forma de legitimidad.
Lo que se consolida en este modelo es una visión puramente instrumental de la cultura, que desplaza sus fines originales: generar pensamiento, interpelar al presente, transformar lo dado. Como han señalado Eleonora Belfiore y Tony Bennett -investigadores clave en el análisis crítico de políticas culturales en Europa-, este "giro economicista" traslada la atención del contenido simbólico y político de la cultura hacia su función como activo de consumo y atracción territorial.
En esta transformación, se margina lo no cuantificable: la densidad ética, la potencia crítica, la capacidad de preservar lo inapropiable. La filósofa Judith Butler, ha advertido que las políticas públicas son siempre políticas del reconocimiento: lo que se financia, se reconoce; lo que se excluye presupuestariamente, se invisibiliza. Bajo la lógica dominante, la gran cultura, la incómoda, la experimental o la minoritaria pierde legitimidad frente a aquella que produce réditos inmediatos.
Esta deriva tiene consecuencias epistemológicas y políticas. Al convertir a artistas, gestores y programadores en "administradores del impacto", se altera el sentido mismo del trabajo cultural: lo que importa ya no es la transformación simbólica, sino la generación de informes. Claire Bishop, historiadora del arte y crítica cultural, ha descrito este proceso como una "contabilidad de lo sensible", donde lo estético se reduce a lo evaluable, y lo evaluable, a lo vendible.
Frente a esta lógica, es urgente recuperar marcos que reconozcan la especificidad de lo cultural: su resistencia a ser útil, su condición de bien común irreductible al consumo. El filósofo Byung-Chul Han, ha insistido en que la cultura exige lentitud, contemplación y crítica, todo lo cual choca frontalmente con la lógica de la eficiencia y del rendimiento inmediato.

Un ejemplo valioso en esta línea es la reciente medida adoptada en Irlanda: la implementación de una renta básica para artistas, concebida como un proyecto piloto del gobierno. Esta iniciativa parte de una premisa clara: el trabajo artístico tiene un valor social intrínseco, más allá de su rentabilidad o impacto medible. En lugar de exigir justificaciones contables, se garantiza a los creadores una estabilidad que les permita desarrollar su labor con autonomía y profundidad. No se trata de una concesión simbólica, sino de una decisión política que reconoce que una democracia saludable necesita cultura libre, crítica y sostenida en el tiempo.
En este sentido, repensar las políticas culturales exige más que una reorientación presupuestaria: requiere un cambio de paradigma que reconozca la especificidad de la cultura como bien común, no reducible a la lógica del rendimiento. No se trata de negar su dimensión económica, sino de evitar que esta se convierta en el único criterio de legitimación. El desafío es político e institucional: preservar un espacio cultural autónomo, capaz de sostener formas de sentido no funcionales, prácticas críticas y lenguajes resistentes a la contabilidad del impacto. Del mismo modo que no justificamos la sanidad pública por su capacidad de atraer pacientes extranjeros -aunque a veces se esgrima como argumento de rentabilidad-, ni evaluamos la educación o la justicia únicamente por su aporte al PIB, tampoco deberíamos someter la cultura al imperativo económico del retorno. Allí donde se protege por lo que representa -y no por lo que produce- se salvaguarda también la posibilidad de una democracia más lúcida, plural y resistente frente a la lógica neoliberal del mercado.
Del yo acuso al yo me comprometo, para que España funcione