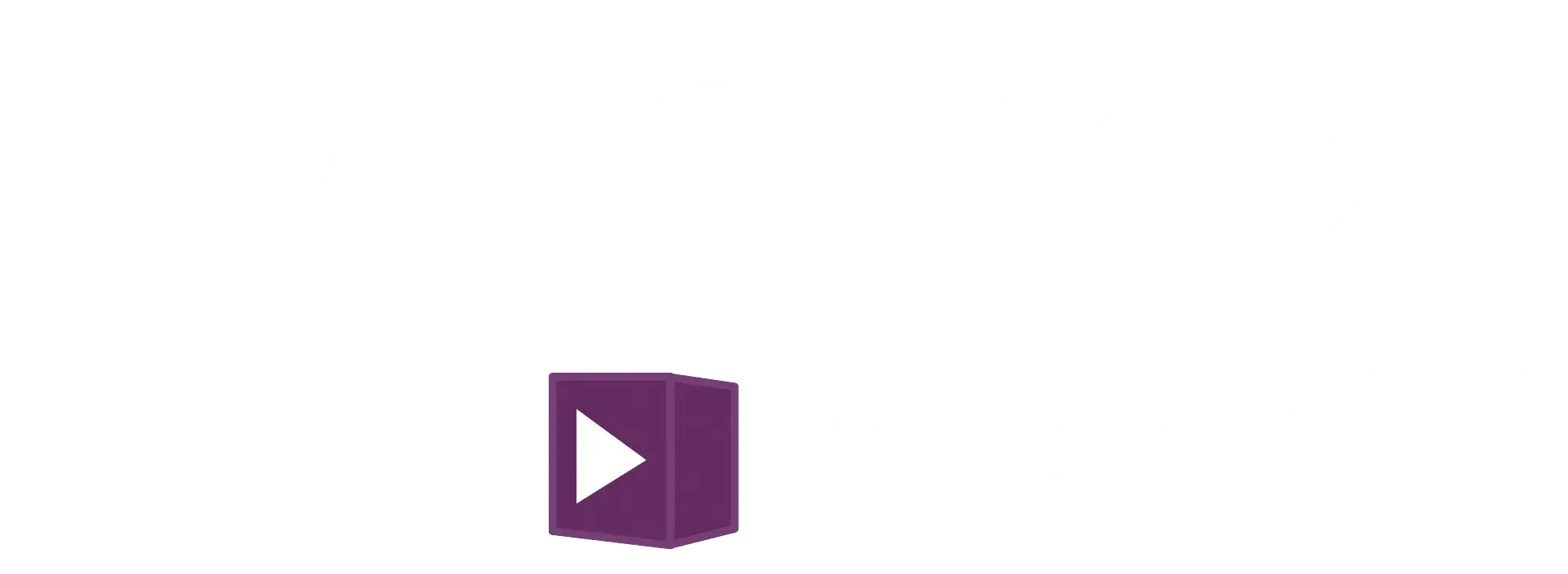Sobre el periodismo cultural
Nuevo artículo de Juan González-Posada, como cada martes, para TRIBUNA Valladolid
Decía Jean Daniel, periodista y fundador de Le Nouvel Observateur, histórico bastión del pensamiento libre, que las obligaciones esenciales del periodista eran no mentir, no dominar, reconocer el totalitarismo y rechazar todo despotismo, incluso provisional. Pero también advertía de un mal más sutil y persistente: el empobrecimiento del pensamiento, el retroceso de las ideas, la reducción del periodismo a mera maquinaria de consignas o de espectáculo. Para él, el compromiso con la cultura no era un lujo ni una concesión de última hora, sino una exigencia central del oficio: allí donde se abandonan las ideas, empieza a fallar la democracia. A esa ética tan clara como necesaria habría que añadir hoy otra urgencia: no ser cómplice del vaciamiento cultural. Porque informar sobre cultura -incluso cuando parece improductivo o incómodo- es defender el derecho de una sociedad a pensarse. Como recordaba Edward R. Murrow, el gran periodista estadounidense, la verdadera función de los medios no es entretener ni distraer, sino iluminar.
Sin embargo, buena parte del periodismo ha abandonado esa tarea. En la prensa escrita, en la radio, en la televisión y también en los medios digitales, lo cultural ha sido arrinconado o vaciado de sentido. Lo que fue espacio de interpretación se ha vuelto escaparate. La crítica ha sido sustituida por la promoción; el análisis, por la agenda; y la complejidad, por el resumen. Se repiten los mismos nombres, las mismas voces, los mismos gestos. Y no necesariamente los mejores. Se impone una cultura domesticada, cómoda, funcional. Una cultura que no interroga, sino que entretiene.
El fenómeno es evidente: la vida pública ya no se organiza en torno a hechos o ideas, sino en torno a sus representaciones. La experiencia se filtra a través de su puesta en escena, y lo que cuenta no es lo que se dice, sino lo que circula. En ese contexto, la cultura se convierte en decorado. No interesa por su contenido, sino por su capacidad de generar cifras, titulares o visibilidad. Incluso las programaciones institucionales responden más a esa lógica -la del impacto mediático- que a la calidad, el riesgo o la relevancia cultural. El pensamiento se subordina a la estadística, y el criterio se desdibuja bajo la presión del algoritmo.

Pero este deterioro no se explica solo por las condiciones del mercado o por las inercias institucionales. También hay una responsabilidad directa de quienes escriben sobre cultura. La figura del periodista cultural -cuando no está formada ni éticamente orientada- puede ser devastadora. Abundan quienes no piensan en el lector ni en la obra, sino en sí mismos. Se reparten elogios, se cultivan amistades, se ofrecen coberturas a cambio de visibilidad. No se informa: se trafica con la atención. El periodista se convierte en aspirante a gestor, en amigo del programador, en figura local. Y en ese deslizamiento hacia lo personal se pierde el criterio, se disuelve el oficio, se traiciona la función.
Se ha explicado también que el campo cultural es un espacio de lucha simbólica, donde se imponen jerarquías, intereses y relaciones de poder. Cuando los medios aceptan ese juego sin distancia, se convierten en instrumentos de legitimación. Dejan de abrir el campo para ensancharlo y solo lo administran. Y en ese círculo cerrado no entra la disidencia, ni la novedad, ni la diferencia. La cultura queda reducida a un reflejo de lo ya establecido.
Las redes sociales, lejos de corregir este problema, lo agravan. Se presentan como espacios de democratización, pero en realidad han acelerado la fragmentación, el ruido y la lógica del aplauso fácil. No hay contexto, no hay matiz, no hay conversación real. La visibilidad sustituye al contenido. La inmediatez mata la reflexión. Y los medios, en lugar de resistirse, han adoptado esas dinámicas con entusiasmo, renunciando al criterio en favor del ritmo.

Frente a este paisaje, la crítica cultural rigurosa se ha vuelto casi invisible. Se ha dicho con lucidez: la cultura popular, cuando no se piensa, se convierte en refugio de la superficialidad y la evasión. Esa superficialidad, hoy, ya no es una excepción: es el tono dominante. La cultura aparece, pero sin peso. Se menciona, pero no se piensa. Se celebra, pero no se entiende.
Y, sin embargo, la cultura sigue siendo una necesidad profunda. Lo cultural no es un suplemento, es un lenguaje con el que la sociedad puede enfrentarse a lo que no entiende, a lo que la desborda, a lo que la transforma. La cultura sostiene la memoria, la crítica y la imaginación. Y el periodismo que la acompaña -cuando es honesto- puede ser uno de los últimos espacios de resistencia.
En medio de la sobreinformación, de la banalidad elevada a sistema y del cotilleo disfrazado de análisis, el verdadero contenido se vuelve más difícil de distinguir, pero también más necesario que nunca. Georges Steiner, crítico y pensador europeo, ya advertía en The New Yorker en 1978 que buena parte del periodismo había caído en una "rayuela homicida dentro de una casa de espejos", atrapado en una lógica de revelaciones huecas, morbo y exhibicionismo informativo. Esa misma lógica es hoy el aire que respiran muchos espacios que deberían ofrecer comprensión, no solo exposición.
No es tarde para recuperar ese lugar. Pero no bastan los gestos. Hace falta una formación sólida, una independencia real, una vocación crítica. Hace falta leer, escuchar, pensar. Y hace falta medios que no se limiten a cubrir actos, sino que asuman el riesgo de interpretar lo que ocurre. Que no midan el valor de la cultura por su rendimiento, sino por su capacidad de significar. Que no teman perder clics si ganan sentido.
Porque la cultura no está al margen de la vida pública: es parte de su tejido más profundo. Y el periodismo cultural, cuando no se rinde, puede ser un espacio donde todavía se ensaya lo común, donde todavía se construye lenguaje para lo que viene. Como escribió Roland Barthes, semiólogo francés, la cultura es un campo de batalla. Y quienes la narran no son neutrales: eligen, recortan, interpretan. Por eso hacen falta voces con formación rigurosa, capaces de sostener la complejidad del juicio; espacios que acojan la diferencia, las periferias, lo no homologado; redacciones que resistan la presión del mercado y de la política; y formas narrativas que no se ahoguen en el titular o en la consigna. Incluso en el uso de las redes, hay margen para otra lógica: menos velocidad, más contexto; menos exhibición, más sentido. No se trata de volver atrás, sino de recuperar lo que aún puede salvarse: el periodismo cultural como acto de conciencia pública.