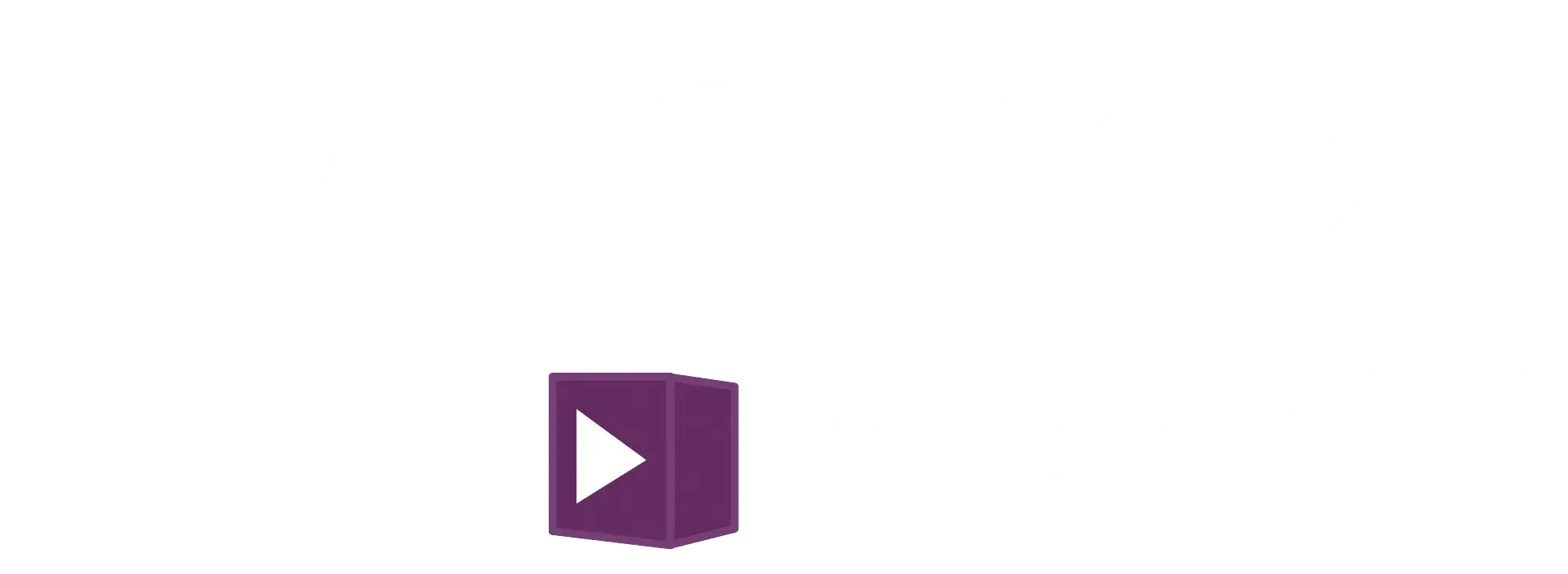Silencio colectivo, democracia en riesgo
Uno de los rasgos más determinantes —y menos discutidos— de la política actual no es la estridencia de los líderes reaccionarios ni la exhibición de desvergüenza que ignora las normas democráticas. Es el silencio que los rodea. Un silencio político, institucional y social que ya no puede interpretarse como prudencia o cansancio. Ese silencio es acción. O, más exactamente, inacción organizada que produce efectos reales y medibles. Allí donde el ruido domina, lo decisivo es lo que no se dice, lo que se deja pasar. El silencio no es neutral. Es complicidad. Cada vez que callamos, cedemos espacio al poder sin control. La democracia se erosiona más rápido por los que callan que por los que actúan sin reglas.
La vida política ha degradado el debate moral y de ideas hasta convertirlo en coreografía de gestos y reacciones calculadas. La desvergüenza —renuncia deliberada al pudor democrático y al respeto por las reglas— se ha vuelto estrategia. No busca convencer; busca saturar emocionalmente. Frente a ella, el silencio parece cómodo, incluso razonable. Pero aquí se produce el fallo estructural: no neutraliza la amenaza, la normaliza.
Sus efectos son claros: debilitamiento institucional, retroceso de derechos, pérdida de confianza, reducción de participación. Condiciona la cultura política futura, dejando vacíos que otros llenarán con métodos autoritarios. El silencio mata. La inacción fortalece al autoritarismo. Cada vez que no se habla, se otorga permiso. Cada vez que no se actúa, se abre camino al poder absoluto.
Mientras algunos líderes hacen de la provocación un método —deslegitimando instituciones, banalizando la mentira, despreciando el conocimiento experto—, amplios sectores del sistema optan por no responder. No confrontan para no amplificar, no denuncian para no polarizar, no nombran para no incomodar. Esa moderación aparente funciona como coartada perfecta para el discurso reaccionario.
La ciudadanía observa y comenta, pero no se organiza. Los partidos priorizan carreras sobre principios. Los medios confunden neutralidad con complacencia. Los tribunales y organismos internacionales muestran tibieza ante violaciones sistemáticas. Cada vez que se evita nombrar una amenaza, se refuerza la idea de que no existen límites. Cuando los límites desaparecen, la democracia deja de ser marco compartido y se convierte en decorado frágil. El silencio no es pasividad: es complicidad activa.
Los datos confirman la deriva. Según el Global State of Democracy Report 2025, en 2024 el 54 % de los países evaluados mostró deterioro en derechos, participación o estado de derecho; solo un 32 % experimentó mejoras. Este retroceso no se explica solo por actores autoritarios, sino por la aceptación social y política de prácticas que degradan la democracia desde dentro. La omisión reproduce estructuras de poder autoritario, erosiona la confianza ciudadana y deja sin respuesta los ataques a principios fundamentales. La participación cívica disminuye, y con ella la capacidad de defensa del Estado de derecho.
La eficacia de la obscenidad política depende del silencio que la acompaña. Adorno advirtió que la barbarie moderna no se impone solo mediante violencia explícita, sino cuando lo intolerable deja de provocar escándalo. Hoy, esa advertencia se refleja en tolerancia a prácticas que concentran poder y normalizan ataques a instituciones. Arendt mostró que la pasividad y la banalización del mal consolidan el poder de quienes actúan injustamente. La omisión no es ausencia de acción: es decisión política.
En sociedades saturadas de información, donde los escándalos se suceden sin pausa, la capacidad de juicio se fragmenta: se observa, se comenta, se comparte, pero no se interviene. La democracia se reduce a consumo simbólico. Cuando la ciudadanía renuncia a organizar respuestas colectivas, deja espacio libre a quienes poseen voluntad clara de poder. La retirada cívica, presentada como prudencia, es aliada de los proyectos reaccionarios. No hay neutralidad en la inacción; la retirada ética es acción en sentido inverso.
Revertir esta dinámica exige más que diagnósticos. Implica reconocer los factores que bloquean la respuesta —sobreinformación, presión mediática, miedo a represalias, dependencia institucional— y asumir que alguien debe provocar y organizar la acción antes de que sea tarde. No desde el grito, sino desde el juicio, la palabra argumentada y la delimitación clara de lo inaceptable. Esto requiere acciones concretas y sostenidas: estructuras cívicas de vigilancia ética, alianzas transversales que prioricen principios sobre intereses, periodismo dispuesto a perder comodidad para ganar verdad, y pedagogía democrática que devuelva a la ciudadanía el sentido de responsabilidad activa. La democracia no se defiende en gestos aislados ni declaraciones rituales.
Romper el silencio colectivo es hoy una tarea política y moral de primer orden. No como gesto heroico, sino como responsabilidad mínima. Recuperar la palabra pública, la crítica argumentada y la exigencia democrática implica aceptar el conflicto como parte constitutiva de la democracia. Cuando el silencio se convierte en norma, la desvergüenza deja de ser excepción y pasa a ser método. Quienes callan ya no son espectadores: forman parte del deterioro. La democracia no fracasa solo por la fuerza de quienes la atacan, sino por la retirada ética de quienes deberían sostenerla. Esa retirada —organizada, racionalizada, normalizada— es hoy el verdadero campo de batalla político. Si no actuamos ahora, nuestra inacción no será solo cómplice: será el último escudo que permitirá a la tiranía consolidarse.