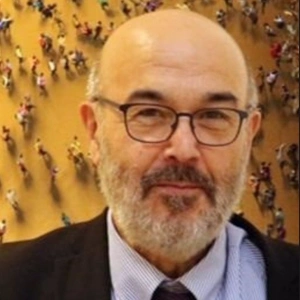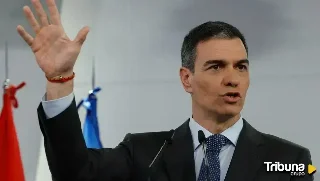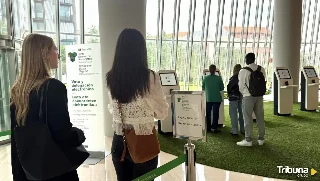¿Pero qué piensa el público?
Continúo en TRIBUNA estas reflexiones sobre la vida cultural en nuestra ciudad. Después de la anterior sobre el deterioro de la vida cultural, planteo una segunda pregunta: ¿qué piensa el público?
Quizá ya no piensa, o no lo suficiente. En un tiempo de gratificaciones instantáneas, de vínculos frágiles y espectáculos diseñados para no durar más de una tarde, la cultura se ha convertido en un decorado amable, sin aspereza. Lo que antes ayudaba a pensar el mundo en común —a discutirlo, imaginarlo, problematizarlo— se ha vuelto un carrusel de eventos ligeros, confortables y reconocibles, donde se aplaude lo que ya se entiende y no incomoda. Se asiste, se consume, se olvida. Lo que antes era una conversación exigente con la historia, el pensamiento o la belleza, hoy se ha vuelto un simulacro de participación: se fotografía, se comparte, se abandona. Se consume cultura como se consume cualquier cosa: para llenar un vacío inmediato, no para construir sentido.
Este desplazamiento no ha sido solo consecuencia de cambios externos. Lo inquietante es que ha sido compartido, incluso deseado. Ha crecido un público que ya no busca comprender, sino confirmarse; que prefiere reconocerse antes que descubrir. Se exige que los espectáculos provoquen risa, pero no pensamiento; que consuelen, pero no incomoden. El público ha dejado de ser interlocutor para convertirse en cliente. Y como cliente, no quiere ser desafiado, sino satisfecho.
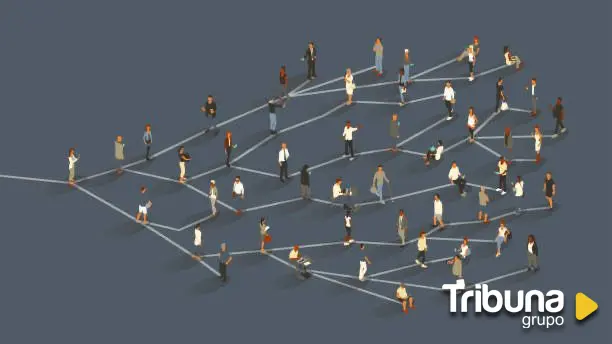
La pasividad cultural no es un síntoma aislado, sino el reflejo de una condición más profunda. Martha Nussbaum ha advertido que sin el cultivo de la imaginación crítica, las democracias se empobrecen. Una sociedad que pierde la capacidad de dejarse interpelar por lo distinto se vuelve estéril, cerrada, defensiva. La cultura, cuando se reduce a consumo rápido, pierde su poder de conmover, de transformar.
Sin embargo, no siempre fue así. Durante siglos, la cultura encarnó una promesa: formar ciudadanos, no solo entretener consumidores. Desde la Ilustración hasta las políticas públicas del siglo XX, los espacios culturales se pensaron como lugares de emancipación colectiva. Bibliotecas, museos y teatros no eran solo infraestructuras: eran herramientas cívicas. Aquel impulso no fue elitista, sino profundamente democrático: buscaba ampliar horizontes, no confirmarlos.
Guy Debord lo formuló con lucidez: "En el mundo del espectáculo, lo verdadero es un momento de lo falso". Cuando la cultura asume ese modelo, pierde su capacidad crítica y se convierte en una rama más del entretenimiento. El arte se pliega a la demanda, y esta se moldea según la comodidad: lo que no se entiende se evita, lo que exige atención se desecha, lo que interpela se percibe como arrogante. Esta actitud no es solo estética: es profundamente política.
Una cultura sin riesgo es una cultura sin ciudadanía. Y una ciudadanía sin pensamiento crítico es fácilmente gobernable. No es casual que muchos públicos hayan sido educados —o deseducados— para desconfiar de lo complejo, de lo raro, de lo que exige. Se repite que la cultura debe "gustar", que debe "llegar", que debe ser "para todos", cuando en realidad lo que muchas veces se quiere decir es que no debe incomodar, ni interrumpir, ni cuestionar. En este clima, hay quienes, por no ser vistos como raros, prefieren callar o alejarse en silencio de la actividad cultural, o asistir a ella sufriendo.
Así, lo que no encaja en ese molde —lo nuevo, lo diferente, lo supuestamente minoritario— acaba siendo descartado. La cultura se convierte en un bucle autorreferencial, donde se repite lo que ya ha funcionado y se margina lo que podría cuestionar.
Los algoritmos y las redes sociales han acelerado esta deriva. La oferta cultural se adapta cada vez más a la lógica de lo inmediato, de lo viral, de lo cómodo. Lo que no genera atención instantánea desaparece. Lo que exige contexto o mediación queda fuera del campo de visión. En este entorno, la experiencia estética pierde su espesor: ya no invita a la contemplación ni al juicio, sino al clic y al olvido. Hannah Arendt alertó sobre esta pérdida de densidad: "cuando la experiencia pierde su significación, la acción pierde su sentido".
No faltan creadores valientes, ni ideas fuertes, ni lenguajes nuevos. Lo que falta es voluntad de riesgo. Lo que falta es espacio. Lo que falta es un público que no se escandalice ante lo que no comprende. Porque incluso el mejor arte, si no encuentra un entorno que lo acoja y lo interpele, se convierte en ruido. Y sin una comunidad dispuesta a acompañarlo, el talento se desgasta, se exilia o se silencia.
Esta cerrazón no solo empobrece la programación: también estrecha el imaginario colectivo. Si el público no ve ni escucha propuestas exigentes, deja de saber que existen. Si solo se le ofrecen comedias planas, festivales repetidos o espectáculos fáciles, deja de imaginar otra cultura. El problema no es solo de gusto: es de horizonte. De posibilidad.
Por eso, no basta con pedir más actividades culturales. Es necesario reconstruir los vínculos desde la raíz. Reimaginar el papel del público, no como espectador pasivo, sino como interlocutor comprometido. Recuperar el juicio como parte del disfrute. Italo Calvino lo expresó con precisión: "el público, más que gustar o no gustar, debería aprender a discriminar". Y esa capacidad de discriminación es la que da sentido a la cultura como espacio común.
Esto implica también responsabilidades. Los públicos deben salir de su infantilización. Hay que aceptar que no todo será fácil, inmediato o placentero. Hay que volver a escuchar, a leer, a detenerse. A interrogarse ante lo que no se comprende. Solo así la cultura se convierte en experiencia, y no en producto.
Vivimos en sociedades que han aprendido a temer la complejidad. Pero sin complejidad no hay verdad, ni belleza, ni pensamiento. Defender una cultura exigente no es elitismo: es la condición de posibilidad de cualquier ciudadanía adulta. George Steiner dejó una advertencia inquietante: "donde desaparece la experiencia estética, se atrofia la conciencia moral". Y cuando ambas desaparecen, lo que queda no es paz, sino vacío.
La responsabilidad es de todos. Hans-Georg Gadamer lo expresó con claridad: "el verdadero diálogo no es el que nos da la razón, sino el que nos transforma". Y sin transformación, lo que queda no es cultura, sino ruido.